Alcohol, un article d'Onliyou a la revista "Globo"
Publicat dins: Articles - 18/08/2010

Fotografia de Josep Farriol “Pepichek”
Un article de José Miguel González Marcén “Onliyú” publicat a la revista “Globo” núm. 2, el 1980. Cortesia de Josep Maria Ripoll
ALCOHOL (Primera parte)
A Pierre, Nazario y Maite…
Como es bien sabido —y si no, debería saberse— en todo lo que tenga que ver con el vicio, el placer y el dispendio y barahúnda de los sentidos, el dinero tiene un papel mucho más importante —lo que ya es decir— que en la mayoría de las actividades de los mortales. Y así, las putas no se dividen —como ellas en sus reivindicaciones profesionales gustan de afirmar en nativas e importadas. Sino en putas caras y putas baratas.
Aproximadamente por la misma razón, la heroína es mucho menos nociva a los lánguidos hijos de la intelectualidad neoyorkina que a los afanosos buscadores de picos que pueblan Usera y el Poblé Nou. No porque una estrambótica y teorizable lacra estén impresa en la constitución de los económicamente débiles, sino porque el caballo consumido por éstos suele estar generosamente provisto de dosis de aspirina molida, harina o lo que sea menester. Putas caras y putas baratas.
Lo mismo con el alcohol. El Baturrico no se bebe en copas de Murano. No sé excesivamente sobre Dom Perignon o sobre Mouton-Rothschild. Sí, y en abundancia, sobre ginebra de garrafa, vino con colorante, coñac en botella de tapón irrellenable (ciertas marcas de coñac envían, junto con la caja de botellas de tapón irrellenable, un ingenioso artilugio para rellenarlas a pesar del susodicho tapón), champán arbitrariamente considerado como tal, orujo a granel, cerveza barata… y de cómo sobrevivir con tales aliados quiero hablar.
HISTORIA DE UNA AMISTAD
Señor, con quien Eros subyugante
y las Ninfas de pupila azul
y la Afrodita rosada
juegan juntos, y que por las cumbres
de los altos montes vas vagando
me abrazo a tus rodillas: tú, acude,
benévolo conmigo, y atiende
a mi ruego y otórgalo
y como buen amigo aconseja
a Cleóbulo, y obtén que mi amor oh Dionisos, acepte.
(Anacreonte)
No es que mi amigo sea mal chico, aunque sí es cierto que tiene un carácter voluble y muchas veces arisco que le hace perder amistades y ser criticado en amplios círculos. Sin embargo, cuando le da por la gresca y la jarana es requerido en todas las reuniones y, si falta él, es probable que el amohinamiento campe por sus respectos entre los congregados. Yo, de todas formas y aún reconociendo todas sus taras, le quiero. Y por mucho que nuestra amistad atraviese momentos difíciles —como ocurre estos meses— hemos corrido demasiadas aventuras juntos y nos conocemos demasiado bien para no saber yo que, hayamos estado sin vernos el tiempo que sea, me echará una mano en los momentos difíciles. Y, curiosamente estas temporadas en las que lo rehuyo y hasta a veces me avergüenzo de su compañía suelo estar motivado para ello por los sensatos y bien intencionados consejos de otros amigos, de gente que me quiere bien y que se entristecen de la influencia o fascinación —para ellas nefasta— que él ha ejercido sobre mí. Aunque en ocasiones pienso si estos consejos no están en el fondo dictados por los celos (es de ver cómo, durante algunas conversaciones de esta índole, aparece mi viejo amigo, radiante y socarrón, y lo que hasta ese momento eran invectivas críticas acerbas sobre su forma de ser y de manejarse por la vida se trueca al instante en animada conversación con él) digo, que aunque quizá un trasfondo de envidia respecto a la relación entre nosotros dos puedan tener estas admoniciones, no por eso dejo de apreciar la honradez y el cariño que las acompañan. De sobra sé yo los defectos de mi amigo: cómo el fondo de perversidad que indudablemente anida en su alma (no seré yo quién lo niegue) se complace en los estragos psíquicos y hasta físicos con su presencia suele proporcionar, tanto a nosotros, sus más íntimos amigos, como a quienes se acercan a su compañía sin conocimiento de su carácter y sus marrullerías; cómo, asimismo, sus cambios de humor son tan palpables, tan frecuentes y tan radicales que es casi inevitable que, tras unas horas con él, no haya conseguido que no quede en el almario de su víctima más que hastío, impotencia y desproporcionadas ansias por apartarse del mundo, de la gente y de las cosas. Pero…
Le empecé a conocer íntimamente cuando yo no tenía más de quince años. Vivía por entonces en San Sebastián y al salir del Instituto, por las tardes, gustaba de pasear con mis condiscípulos por los plácidos jardines de Alderdi-Eder y por el muelle, fragante y silencioso. Despertaban nuestros cuerpos entonces y ansiaban recibir todo un cúmulo de sensaciones y barruntos para los cuales sabíamos que todo lo que nos habían enseñado y, lo que es más, todo lo que nos habían enseñado . que debíamos aprender, resultaba insuficiente. Así que su aparición entre nosotros —no recuerdo ni cuándo ni quién nos lo presentó— fue recibida con alborozo general. Hablábamos de política y del sentido de las cosas, de literatura, de religión y de nosotros. Desde que él se sumó a nuestra compañía su presencia parecía ¡leñarnos de lucidez y ánimos para entender lo que se nos escapaba. Al menos por unas horas. Luego, como ya he dicho que siempre pasa con él, llegaba a agobiar. Recuerdo que muchas noches, en el autobús de regreso a casa, ya maldecía interiormente su influencia, pero los destellos que unas horas antes me había proporcionado me hacían, al día siguiente, esperar anhelante las horas en las que pudiera gozar de su compañía. Nos acostumbramos a ella: a fin de cuentas, gracias a aquellas tardes que pasábamos juntos, aprendíamos juegos insospechados y nos acostumbrábamos a mirarnos de una manera distinta y nueva. Su cercanía nos ayudaba a hablar de nosotros mismos como nunca hubiéramos supuesto que sabíamos hacerlo y, aunque en la mezcla de excitación y atolondramiento que su presencia continuada nos producía por entonces estas explayaciones resultaban más bien incoherentes o por lo menos difusas, el mero hecho de conseguirlas nos parecía tan emocionantemente distante de todo lo que hasta entonces habíamos sabido que aceptábamos resignados, cuando no complacidos y orgullosos, las sórdidas y aburridas secuelas que su excesiva permanencia entre nosotros comportaba. Pero —y aquí está una dé sus más viles astucias— poco a poco supo convencernos de que era él mismo quien, con su bondad y complacencia, nos proporcionaba o nos permitía tales arrebatos de creatividad o alegría. Hoy sé —creo que he llegado a conocerle bien— que ni él sabe sus limitaciones y carencias y que ello, para quien es su amigo —como yo— resulta ser un arma de doble filo, pues su capacidad de convicción es tanta y tan obnubilante su compañía que cualquier noche uno puede olvidarse de todo lo que a su respecto sabe y ofrecérsele, de lleno y sin ninguna reticencia, para que marque el camino de las horas, el ritmo de los pasos, el concretar de los deseos. Así pasó entonces: sin que nadie supiéramos muy bien cómo, se fue convirtiendo en el más importante de nosotros, en el insustituible, en nuestro oráculo, líder y demonio. Poco después tuve mis primeros amores —correspondidos, desdeñados, ávidos y tristes, como todos los amores— y, claro, no se me ocurrió otra cosa que recurrir a el.
Y hago aquí un inciso, desacomodándome del hilo cronológico de esta historia, para divagar un rato sobre la importancia —creo que decisiva— que mi amigo ha tenido para mis amoríos, devaneos eróticos y otros menesteres semejantes. Esa-acendrada manía en él —casi diría que obsesión— estar a la que salta en todos los asuntos relativos a la pasión y el sexo. En éstos, como en todos, su fuerza es incontrolable y ambigua, pero por ser los de ésta índole en los que la vulnerabilidad de cada quien se hace más patente, pienso que la influencia de su aparente sabiduría y de su equívoco aplomo hacen más profunda mella en el corazón de sus amigos. No voy a negar que en incontables ocasiones le he pedido consejo, refugio o consuelo cuando me he visto en alguno de estos bretes. Tampoco a ocultar (ya habría quién, con sobradas razones y experiencias, se encargaría de desvelarlo) que a ellos me he atenido o he utilizado. Ni incluso que él ha sido cómplice, motor y hasta protagonista de muchas de mis aventuras amorosas. Pero sí he de decir, con la autoridad que creo me dan la variedad y abundancia de empresas que he acometido gracias o junto a él y el conocimiento, si no ilimitado, sí extenso y profundo que de su sabiduría en este campo opino que disfruto, que justamente en los terrenos del amor —respecto a los cuales él se jacta de ser un consumado explorador— es donde su doblez e ineficacia se revela más crudamente. Él lo sabe y por eso es allí mismo donde más cuida sus pasos y donde más a fondo emplea su poder de persuasión. Muchas veces ha conseguido convencerme y otras muchas, sospecho tristemente, lo hará, pero han sido los repetidos desatinos y torpezas que desde que le conozco he cometido respecto a todo esto, han sido ellos, digo, y no comentarios despectivos que haya oído respecto a su catadura moral o desmoronamientos de toda índole que su excesiva compañía me ha llegado a provocar, lo que en más de diez años de profunda amistad y complicidad nunca me haya entregado totalmente en sus brazos y lo que me hace estar seguro (o casi seguro, que su falacia es mucha) que nunca lo haré.
Y, sin embargo, y aquí está su grandeza, su celestinaje es agradable y ardiente, insolente y trasgresor, divertido y loco. Mas cuando quiere: también es, a veces, hosco y depravado, penoso y hostil. Ni nunca he sabido ni nunca sabré ni creo que lo sepa ninguno de los que como yo le han conocido si su compañía en el amor es pábulo de felicidad o de desdicha, si el viaje que con él se hace conduce a los amantes a lamentables desiertos o a feraces valles.
Hace años que —ante la ínevitabilidad de su estadía entre nosotros, muchas veces expresamente invitado y deseado— decidí aceptarlo, como un mal menor en el peor de los casos; como un hilarante y lascivo bufón en los mejores, pero he intentado no llamarle angustiadamente nunca, pues —me ha confesado— es esta exigencia apremiante la que provoca en él fervientes desacatos a la momentánea dicha que el amor permite.
Y retomo el hilo de mi historia. Poco sabía yo por entonces {y poco sé ahora, pero éste ya es otro asunto) de las cosas del amor y de la gente. ¿Qué de extraño tiene, pues, que pidiese ayuda a quien consideraba como el mejor y más leal de mis amigos?. La verdad, tal como hoy la recuerdo, es que durante aquellos años de mis primeros ardores, jamás le guardé rencor por los consejos que me dio, bien que la mayoría de ellos fuesen ostensiblemente inútiles. Hoy, invadido por unos años más, la estúpida suficiencia que da la llamada experiencia y que hace sonreír, me hace, efectivamente, sonreír.
Animado por él gocé de crisis místicas, cometí declaraciones de amor eterno, elaboré lo que yo supuse que eran poemas, paseé con la mirada fija si no en el infinito sí por ahí, perdí la confianza en el orden de las cosas… Como las crisis peligrosas, las declaraciones de amor, los poemas, los paseos y la desesperación eran cosas nuevas y emocionantes, me sentí contento de padecerlas. Y por eso digo que las gocé y que no le guardé (ni le guardo) ningún rencor por haberme acercado a todo ello.
Pasó el tiempo. Cambié de ciudad, de amigos y de ocupaciones, pero él continuó a mi lado. Cierto es que si hubiese querido podía haber abjurado de su amistad, o bien me faltó voluntad o bien tengo un sentido de la lealtad excesivamente afianzado. El caso es que tras los primeros años, en los que el miedo y la fascinación hacia él se me confundían, nuestra ligazón se fue haciendo cada vez más perseverante e irreversible. Cuando logré medio saber por mis propios medios lo que él me había intentado enseñar (no sé si solapada u honradamente) durante los primeros años de conocimiento mutuo, me encontré en la encrucijada que todos aquellos que han sido sus amigos han sufrido alguna vez: continuar el camino juntos o desprenderse de este compañero que ya empieza a ser repetitivo, viejo y desagradable y, si acaso, ir a visitarle alguna que otra vez, jugar con él a damas o ajedrez y volver a tus ocupaciones cotidianas. Creo que, sin siquiera yo saberlo, elegí lo primero. Reconozco -que en estos últimos tiempos nuestra relación ha adolecido de .un cierto patetismo, rayano a veces con el ridículo. Muchas veces era la misma ciudad, su inhospitalidad, su silencio, la que me hacía llamarle, sentarle a mi mesa, ofrecerle mis mejores horas, intentar encontrar con su apoyo no ya una solución a mis afanes, como en los primeros años me ocurría, sino simplemente una ligera percepción de cuales podían ser aquellos. Saber qué querían decir (si es que querían decir algo) los edificios en los que me escondía y las calles que temía, las horas que desmenuzaba y los cuerpos que no tocaba. Y si nada quería decir todo ello, cómo soportarlo. Fracasamos, claro. Ni de los edificios ni de las calles ni de las horas ni de los cuerpos sé más ahora que antes, esté con él o sin estarlo. O quizá sí, quizá este no saberlo sea lo único (¿y es poco?) que con él haya aprendido.
¿Y ahora? Ahora, lo soporto, sin más. Creo que ha entendido que he tomado unas ciertas distancias respecto a él y ya no se suele inmiscuir groseramente cuando estoy con alguien más. Tiempo hubo que su presencia molestaba tanto a mis interlocutores que me sentí tentado de abandonarle e incluso un par de veces lo intenté; pero siempre acababa dejándome hacer un guiño y volvía, aunque fuese unos minutos, a su vera.
Pero aún no he dicho su nombre. Ni os he confesado que hoy también está conmigo y que, como de costumbre, hace que, a! cabo de un tiempo (exactamente, ahora) me abrume su compañía. El se llama ahora chinchón seco, pero también se ha llamado vino tinto, Black & White, absenta, Torres 5, gin tonic, Magno, cazalla, pacharán…
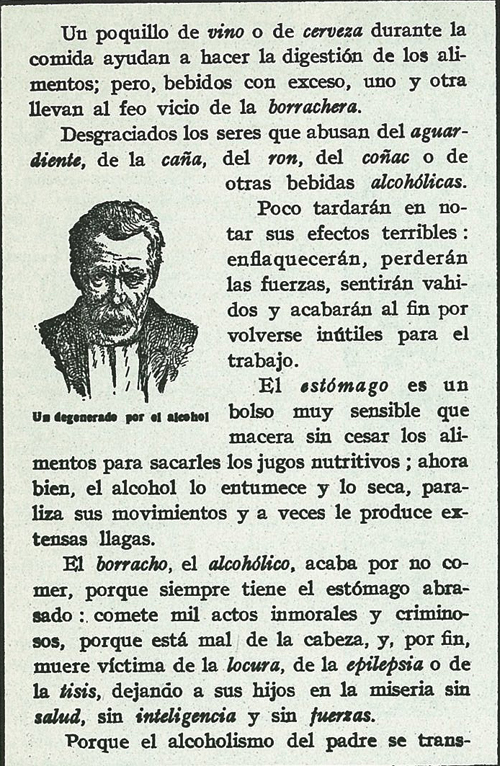
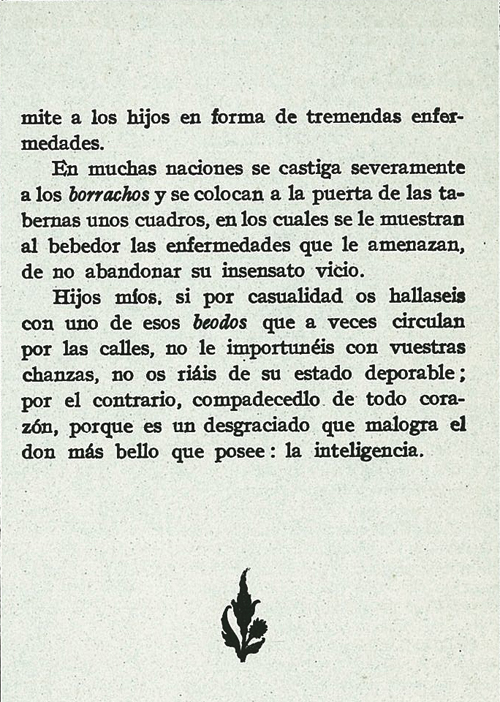
LA REINA DE LA NOCHE
…y a Lucas
Eran pesados los vasos cuando vinieron a nosotros, pero, cuando estuvieron llenos de vino puro /
se aligeraron y estuvieron a punto de volar con lo que tenían, del mismo modo que los cuerpos se aligeran con los espíritus.
(Idris ben al-Yaman, de Ibiza, siglo XI)
Existen, obviamente, varios y muy distintos tipos de borracheras. Mantengo la particular teoría de que las cosas en el mundo están absolutamente desordenadas y la percepción del caos resulta bruscamente insoportable, en especial si el tal barrunto se obtiene en momentos en los que, bien sea por desesperación, euforia o simple tedio, las defensas de¡ alma están bajadas. Es entonces cuando surgen los deseos de beber o de drogarse de cualquiera de las maneras que cada quien sabe. Esto, para mí que se hace con dos contradictorios objetivos: ver si a cuenta de la mona las cosas se ponen en orden de una puñetera vez o intentar olvidarse un rato del desorden, la fatalidad, la providencia, el destino y la madre que nos parió.
Normalmente, en una curda coexisten ambos tipos de objetivos. Tomemos por ejemplo al jovencillo que atraído por los hermosos muslos y las cimbreantes caderas que a su alrededor pululan y notando una suerte de descompensación entre tanta belleza y sus torpes cuerpecillo e ingenio, decide entonarse rápidamente con un par de cubatas. Este sería un caso típico de adecuación al primero de los objetivos, esto es, la composición de una jerarquía de las cosas más acorde con las expectativas y deseos del sujeto bebiente que la que la grosera realidad le puede proporcionar. Pues bien, ya tenemos a nuestro héroe lo suficientemente animado como para lanzarse a la pista de baile e interpretar (real o metafóricamente) pasos de baile junto a su hipotético/a garante de placer. Mas hete ahí que por cualquiera del sinnúmero de causas que dan origen a la desgracia, las tan ansiadas caderas y muslos se desvanecen, se alejan o simplemente desdeñan a su ferviente aspirante a poseedor. El muchachito, algo estupefacto ante tamaña injusticia de los hados, se arrea otro cubata. Y aquí fue Troya. Si en su inexperiencia o ansiedad se descuida un poquillo, la borrachera que empieza a acometerle cambia bruscamente de sentido y ya no ganas de que las cosas sean más divertidas de como son, sino no hay remedio, a mí qué, mierda, otro cubata…
Es cosa sabida que lo que se suele llamar borrachera tienen límites amplísimos en lo que a la cantidad de alcohol ingerido se refiere. He comprobado varias veces cómo un trompa descomunal desaparecía de mi obnubilado cerebro y mis atolondradas tripas ante la mera vista de agentes del orden público en actitud amenazante. Y no hace mucho he asistido a una noche isleña en la que una amiga, buena bebedora por otra parte, conseguía ponerse como una cuba con dos inofensivos vasitos de ginebra menorquina.
Todo aquel que se adentre por los serpenteantes caminos del alcohol (y nunca mejor dicho lo de serpenteantes) ha de tener esto presente corno una verdad de fe: el grado de borrachera no es, claro, independiente del alcohol ingerido, pero sus manifestaciones externas (y el tono de las mismas) depende en más de un cincuenta por ciento, de la voluntad libre y soberana del empinante.
Con todas estas constataciones previas, pasaremos a analizar ahora los diferentes tipos de trompas, intentando —a la vez que dar una cumplida, aunque breve, descripción de sus síntomas— proporcionar experimentados —ya no sabios— consejos sobre su uso.
Sin ánimo de que ello sea entendido como un predilección, citaremos en primer lugar la borrachera del tipo ahivá. Esta denominación le es aplicada porque el bebedor (o, en muchos casos, bebedora) de este tipo, apenas si puede reprimir, entre una sonrisa retozona y una mirada de cordero degollado, la ridícula exclamación: “Ahivá, si estoy borracho”.
Este tipo de melopea es característica de gentes no habituadas al consumo de alcohol y que un día deciden, bien que ocultándoselo a sus sanos principios, ver qué pasa: de aquí la risilla y la boba y evidente constatación.
La borrachera de tipo ahivá encuentra sus más fervientes adeptos en gentes naturalmente pecaminosas tales como estudiantes de ATS en plan noche loca, amas de casa ávidas de emociones menos garbanciles que las suyas habituales, redactores de tesis doctorales que descubren repentinamente su habilidad para contar chistes y bailar el fox-trot y otros especímenes igualmente lamentables.
Es una borrachera penosa y de aficionados y suele acabar en el water. No hay remedio ni consuelo para ella. Es, además, fácilmente previsible. Una escamante avidez en el apurar de los tragos y una euforia que a cualquier observador neutral puede producirle una indecible vergüenza ajena son los síntomas próximos e inequívocos de que se acerca la dichosa frasecita.
La insistencia en las borracheras del tipo ahivá casi siempre supone —además de un flagrante insulto al buen beber— una escandalosa, repetida y escondida petición, por lo común sexual y por lo común insatisfaccible.
Si quien esto lees eres reo de ahivaismo, nada que decirte, sino que no esperes de tus curdas más que sean un aliado pasivo de tu neura y que procures dejar de beber —aún estás a tiempo—, escaparte de casa, del trabajo o de lo que sea o cambiar de tipo de borrachera. Si, sin embargo, eres meramente acompañante, aguanta lo que buenamente tu nivel etílico te permita y —si estás aún en condiciones— acompaña al beodo a que vomite, llévale en un taxi a casa, acaríciale mientras solloza {este final sollozante es casi impepinable entre los ahívás) y arrópale. Algunos profanos metidos a analistas tienden a confundir la borrachera ahiuá con la tontina basándose en el decisivo, sí, pero superficial hecho de que los síntomas de ambas se detectan sin haber mediado aparentemente búsqueda previa de la embriaguez por parte del feroz bebedor. Es decir que son, como si dijéramos, borracheras virginales, no pecaminosas. Ya hemos señalado la escasa credibilidad que tal suposición admite en el primer caso. Antes de discutir la posible inocencia de la tontina pasaremos —aunque ya su denominación deja bien claro de qué va la cosa— a describir su génesis y desarrollo típicos.
La tontina (y ésta es una de las diferencias que la separan abismalmente de la otra) es una borrachera de avezados bebedores o, al menos, de tipos que se consideran a sí mismos como tales. Tiende, •además, al ser vespertina, al contrario de la mayoría de variedades y apenas tiene contenido lúdico.
El que suscribe, con su amplia y feraz historia de alcoholismo a cuestas, ha sido en ocasiones reo de tontinez. Normalmente, la cosa empieza con las copitas de después de comer, cuando no una sino dos o tres se dejan caer por el buche, bien por mor de una entretenida sobremesa,-bien por un soberano aburrimiento, bien por causas más difusas. Una vez ingeridas y olvidadas las copitas, comienza el tráfago de la tarde: que si hago una visitilla a éste; que si me encuentro por la calle al otro, vaya, hombre, ¡legas de Mallorca y qué tal os va; que si subo a ver a fulanita que no me llama y no hay derecho; que si podría intentar sacar dos mil pesetillas al otro y si no hay dos mil pesetillas, por lo menos tendrá porritos… una copa en la visitilla,. un par de ellas con el de Mallorca, otra para darme ánimos y coger el metro que lleva a casa de fulanita, otra para consolarme de que no esté, otra para volver a coger arrestos cosa de dos las dos mil, otra cuando el supuesto sableable me pide quinientas pesetas antes de dejarme abrir la boca y otra camino de casa para meditar sobre la maldad del mundo. Y el perrito. Y, a eso de las ocho de la noche, estás como una cuba sin haberte enterado a santo de qué.
¿Qué hacer? Dormirla. Una de las escasas virtudes que tiene la tontina es que, como ha llegado a su apoteosis sin haberte enterado de la misa la mitad, admite buenamente el solaz de las sábanas. Por parecidas razones, no es apenas peligrosa para los acompañantes —si los tuviere— del tontín: éste se encuentra, de repente, borracho y algo lelo a una hora intempestiva. Es fácil huirle. Y recomendable si —como ocurre en ocasiones, afortunadamente escasas— le ha dado habladora.
Respecto a la inocencia de la tontina ya se ve claro que ni la tiene ni la deja de tener. Es, sin más y como su mismo nombre indica, estúpida. Y esto hace también que no tenga remedio: cuando llega, llega. Que ya lo decía el gran catulo: “Summa stuititia, finem non habet”. O algo así.
Y, tras la tontina, qué mejor que diseccionar su polo opuesto, la tremenda. Antes de ello, un aviso a los lectores: la tremenda adolece de un grave hándicap en lo que a la intelección de su análisis se refiere, puesto que es materia de chistes y tópicos a granel. El borracho apoyado en una farola y contando a la misma pormenorizadamente su vida y Jack Lemmon pidiendo quince vermuts seguidos en no sé qué película de Billy Wilder y relatando a las aceitunas —previamente dispuestas en fila de a uno en el mostrador— igualmente sus penas, son presas de tremendez. Es más, la tremendez se caracteriza justamente por esto: por unas ansias desmedidas de contar la vida, la desgracia circundante o —incluso— los misterios del universo.
Aunque todas —insisto: todas— las borracheras son solitarias, la (remendó-es la que más vocación y conciencia de ello tiene. Posee muchas variedades, algunas contrapuestas. En la tremendez están inmersos desde aquél que coge la botella por el gollete y comunica a sus pasmados interlocutores: “Desengañaros, muchachos, el mundo es una mierda y siempre será así hasta aquél otro que, en la soledad de su sala de estar, llena hasta las heces el vaso y brinda con la lámpara de píe al grito de “¡Oh!”, ¿por qué tú y yo existimos? Peligrosísima para propios y extraños es la tremendez. Para propios —o sea, los reos— porque crea mala fama. Me explicaré: hay borrachos simpáticos y borrachos callados ante los cuales el personal circundante tiene relaciones variopintas; pero ante los borrachos tremendos, ante los reincidentes en ello, el mismo personal, supuesto interlocutor, huye como alma que lleva el diablo. Y es que la tremendez, queridos lectores, aparte de ser una chorrada (o quizá por ello), destroza absolutamente uno de los dones que el buen curda debe siempre llevar consigo si es que quiere que le sigan pagando copitas: el sentido del humor.
Y para los adláteres también es nociva, porque, entre todas las borracheras, es la que más peligro de contagio tiene en cuanto el acompañante ha atentado también a su vez contra su propia sobriedad. Paso a un ejemplo: una vez, hace muchos años —pongamos siete—, iba yo con un amigo aquejado de tremendez. Yo iba con la mía, que era otra. Mientras yo miraba atentamente ¡as botellas situadas en la segunda estantería del penúltimo bar que quedaba por cerrar o quizá la corbata del camarero o quizá no miraba nada, él me hablaba de sus ansias de suicidio, tal como iba la vida. Y me preguntó: “Oye, si yo me suicidase esta noche, ¿tú se suicidarías conmigo?”. Y yo, imbuido de una especie de complicidad angelical, repentina e indisculpable, le contesté: “Hombre, claro”. Bueno, pues un pelín que faltó para que dejase de escribir chorradas hace, por ejemplo, siete años. Y no sé si me explico.
Guardémonos todos, víctimas y cómplices, de la tremendez. La tremendez también existe en estado sobrio y el Parlamento, la Patria y el Ejército son buenos ejemplos. Mucho, mucho cuidado con ella. Y a otra cosa.
Dentro del capítulo de las borracheras .morbo, se pueden incluir también las llamadas por los expertos sitehevistonomacuerdo y aquistoiyo.
Así como la ahivá la hemos considerado predominantemente femenina —y por ello habremos de sufrir abundantes críticas— éstas son. sin lugar a dudas, masculinas (por cierto, como casi todas las demás y en esto no quiero extenderme mucho, dado que si bien el porro, el caballo, la coca o el ácido no tienen sexo delimitado por ahora, el alcohol sí, porque el alcohol es legal y a ver quién hace aquí la legalidad sino chicos y chicos. Que las chicas son más bien ilegales, a ver si nos enteramos). Pero a lo que iba. Si la borrachera ahivá está dentro de las estúpidas (ver cuadro más adelante) es porque a grosso modo representa e! esfuerzo de algunas mujeres por entrar en la legalidad. Si las borracheras a las que se refieren los siguientes epígrafes entran dentro de los morbos es porque no son sino maneras de los chicos para ver si así la tal legalidad sigue funcionando. Y paso a explicarlas.

La primera, pongamos por caso, es la sitéhevistonomacuerdo. El nombre lo dice todo. El énfasis puede venir por los celos o por el silencio o ausencia de la amada (o, mecachis, tengamos la fiesta en paz, del amado) y la heridilla en el alma que cualquiera de ellas tres cosas produce. Y algo de imaginarse de que si por ejemplo apareciese ahora, pues yo le miraría por encima del hombro y me iría o a lo mejor no y otra copita por favor, que él (o, insisto, ella) se lo pierde, hmrnmmm… Poco interesante para el análisis es esta melopea. Tiene de común con la tremenda el afán de contar la vida. Tiene de contrapuesto y a su favor el que lo narrable es más divertido. No se puede dejar de tener una cierta ternura por quienes la padecen, así que !a huida no suele ser tan rápida (y está bien que no lo sea) como la que se tiene con los tremendos. A veces, pero muchas menos veces de las que es dable suponer, los reos son jóvenes, pero otras, no. Y muchas, ejecutivos o afines. Y con todos ellos, tengan la edad, el sexo, el lustre social, la experiencia erótica y la capacidad etílica que tengan, suele pasar un curioso fenómeno: que, una vez lanzados al sitehevístonomacuerdo, gozan de una admirable flexibilidad para cambiar de objeto de deseo.
Así pues, si alguien acompaña a alguno de éstos, estese preparado para ser su siguiente amor. Al menos durante minuto y medio. Luego, el Señor proveerá. Lo juro, que lo he visto y más cosas.
La segunda, el aquistoiyo, sí tiene más que ver con la juventud o con su opuesto por el vértice, la viejoverdez. Su casualidad indirecta suele ser también sexual y aqueja a quienes siendo demasiado tímidos, encontrándose demasiado insignificantes {en lo cual, no dejan de tener razón) o habiéndose considerado despreciados por el resto de sus compañeros de especie, encuentran en la deglución de alcohol un remedio para sus males. Dos o tres copitas y, hala, a ello. No deja de ser simpática su neura.
El problema es que no sirve para nada. Yo he leído el Too Te Kin y me fío bastante de él. En el chisme ése dice que cuando uno es más simpático es cuando consigue no ser nada. No sólo el Tao, sino el Groucho lo dice: “Tras muchos esfuerzos he conseguido pasar de la nada a la más absoluta miseria”. Y así lo dicen —supongo— otros. Otros que no sean los del aquistoiyo, porque estos, vaya, es que no tienen arreglo: “Sí, pues yo toco en un conjunto”. “Ahora, precisamente, publican un libro mío”… “¿Sabes?, yo es que soy muy sensible”… suelen ser algunas de sus frases favoritas.
No sé muy bien cuál es la fórmula para relacionarse con los aquistoiyoistas. Porque resulta que, a veces, tienen su encanto (vid. Sigmund Freud: Ensayos sobre el narcisismo, Alianza ed.). Para mí, que hay que tratarlos con benevolencia, esperar a que su aparente caída de ojos se convierta en petición de ayuda y, tal como sea la petición, decidir entonces. A veces están muy bien.
Hasta ahora (ver, insisto, cuadro sinóptico situado por ahí) hemos hablado de las borracheras estúpidas y de las morbos. Para hablar de la siguiente categoría, de las desdichas, me pondré serio, meditabundo, alcohólico redimido, grapo arrepentido, pecador reciclado o lo que fuere menester. Pero no sin antes ofrecer un besito en el cuello, sucio casi siempre, de los quesinó y los riauriau.
Y es que no se puede por menos de reprender vivamente a los borrachos de estas dos especies e instarles dulce o acremente —depende del quién y del cómo— a que vuelvan al buen camino, que la están pifiando.
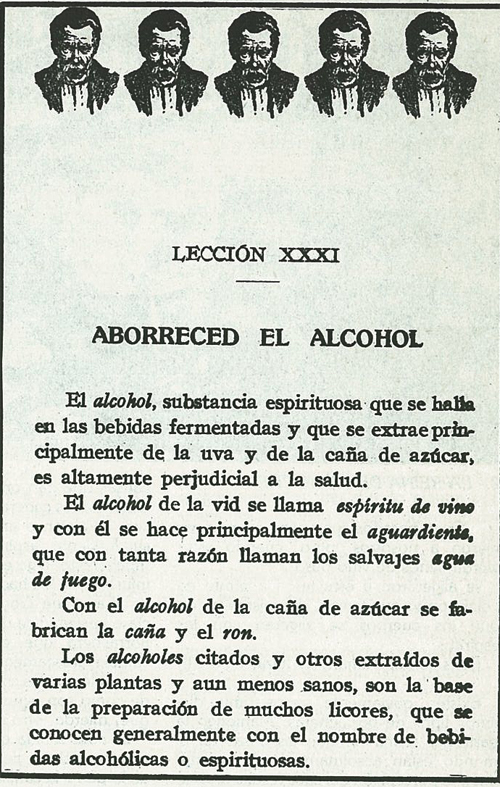
Extraido de lo que nos rodea (50 lecciones de cosas)
por Manuel Marinel·lo Barcelona, 35 edición, 1958
Pero a lo mejor, no.
La mayoría de beodos bamboleantes por las calles —ésos a los que tan pedagógicamente increpa el degenerado de Marinel.lo— pertenecen a la especie de los quesinó. Habíamos hablado antes de que la tontina constituye una excepción a la nocturnidad de las melopeas. La quesinó, que se puede dar a cualquier hora del día —y, preferentemente a todas— es la segunda. Qué se va hacer, sino beber, es el grito de guerra, más o menos explícito, de estos buenos chicos. Uno se levanta por la mañana, ve peatones de ojos extraviados, autobuses burrumbantes, guardias gesticulantes, titulares de periódico y qué va a hacer… la única salida lúcida es meterse en un bar, qué si no, si cualquier empresa que se intente con las cosas o el personal va a acabar (uno lo sabe, que no es la primera vez) en sonado fracaso.
Los quesinó no suelen ser pelmas. Tienen el paladar hecho unos zorros y beben alcohol como podrían hacer footing si no fuera tan cansado, tan hortera y tan lejos. No cuentan la vida salvo en contadas ocasiones y aún así, casi siempre bajo la presión de estímulos externos. Su condición de expertos bebedores les permite emprender solitos y sin dar la lata el regreso al hogar. Son conmovedores, porque, como a fin de cuentas tampoco les gusta beber, cuando encuentran algo que les borre un ratito el quesinó de las entrañas —montar una emisora de radio, proyectar quereres o viajes, comprar una gatita, qué sé yo, cada quien con sus manías— se emocionan mucho, olvidan la lucidez que generalmente les acompaña y palmean enfervorizados. Pero nada. Dure lo que dure el triquitraque, no pasa de ser flor de un día. Y, cansinamente, hay que volver a beber.
Caso muy distinto es el de los riauriau. O sea, los de las borrachera en pandilla. Vascos de las partes viejas, soldados con y sin permisos, emigrantes en Barcelona y Madrid, muchachitos que no tienen ni para moto ni pelitos en la cara… muchos chicos, muchos chicos juntos diciendo frases largas sin pes ni bes ni emes mientras beben en porrón y afirmando unánimemente que las chicas son tontas: “Mi novia tiene un chaval / que le gusta más que yo./ Será más guapo de cara, / pero más borracho no”. Cosas así les gusta cantar. La borrachera riauriau, díganse entre los directamente afectados las banalidades que se digan, es uno de los homenajes más límpidos que conozco a la impotencia y la desdicha. Cuando he hablado de los tremendos, he recalcado que todas —todas— las borracheras son solitarias. Me he equivocado cuando he otorgado a la tremenda el prurito de ser la más de todos. Es ésta, la riauriau. Aparentemente, al ser colectiva, es sintética; es decir, que cada sujeto particular del mogollón de los riauriau habría de tener su particular borrachera. Pues no, que todo se subsume en el no-enterarse-de-nada colectivo, recíprocamente disculpable y hasta, ay, enorgullecedor. Cuento una historia: en una fiesta mayor de un pueblo del Pirineo navarro, una cuadrilla de un pueblo cercano llegó allí y entonó este riauriau. ¿Cuál fue la hazaña que entre todos los cuadrillaros se comentaba, entre risas no lo suficientemente alias para que molestasen a la descomunal resaca, al día siguiente? ¿Era acaso que alguien había violado a la hija del molinero —cosa posible, aunque no probable entre comunidades de jóvenes campesinos navarros? ¿O era quizá que se comentaba lo transido que se habían quedando viendo el amanecer entre las montañas que llevan a Francia? ¿O eran comentarios sobre la indudable exquisitez de ¡os corderos ofrecidos por las familias del pueblo agasajado? No. Lo que se hablaba era esto, que yo estaba allí: “Jo, qué bueno, ayer estábamos todos borrachos y el Iñaki se subió a la tarima de los músicos y empezó a hacer equilibrios y se cayó y se partió la ceja. No veas qué juerga. Qué tío más cojonudo. Y este sábado, todos a Ochagavía”. Mierda. Mierda y condenación.
Y así, con este cabreo puesto, termina este primer artículo sobre el alcohol. Si las cartas de los lectores no invaden la redacción de Globo pidiendo la inmediata dimisión del abajo firmante y si no ocurre ninguna otra catástrofe, confío en poder ofrecer una segunda entrega en la cual se hablará, más apaciblemente, del cuarto y más amable tipo de borracheras, las monas (vid., otra vez, cuadrito de por ahí) y no sólo eso, sino que se ofrecerá un a modo de recetario dedicado a los aspectos técnicos de la cuestión (resacas, mezclas, etc…). Cualquier aportación será de agradecer, claro. Y hasta entonces.
ONLIYU

« Anterior: Dies d'efervescència
» Següent: El Bar Zurich i Canaletes, fotografies de Jesus Atienza
Comentaris recents
- Canti (Vibraciones, revista musical)
- Jordi (Vibraciones, revista musical)
- Canti Casanovas (Nico (Chelsea Girl) a Barcelona)
- jordit (Nico (Chelsea Girl) a Barcelona)
- Canti (Revista Star 1974-1980)
- Jose Manzanares (Un dels enigmes d'en Jaume Cuadreny al descobert!)
- Starz (Revista Star 1974-1980)
- Canti Casanovas (Cançons a flor de llavi)
- Eduardo Aguilera Fito (Cançons a flor de llavi)
- Jaume estruch (Bars, cafeteries i d'altres... de la Barcelona dels 70)
- Pep (Discografia de la Barcelona underground)
- Jorge Lloberas (King Crimson - Granollers 1973)
- Lluís-Carles Pericó (Bars, cafeteries i d'altres... de la Barcelona dels 70)
- Fracesc (Ha mort Jordi Carbó, el Saxo)
- Ricard (Bars, cafeteries i d'altres... de la Barcelona dels 70)
Categories
Articles recents
- 27 d'Abril del 2024 i celebrem el 17 aniversari de Web Sense Nom
- Els dibuixants del Rrollo Enmascarado i Salvador Picarol
- Jango Edwards al Saló Diana amb l'espectacle Fooliees 77
- Londres, Eivissa, La Floresta
- Va passar aquí, un curt de BTV recorda a Jaume Fargas i la botiga Zap Comix del Born
- Bon viatge, Musti
- Vondelpark, Amsterdam. Geografia freak
- Video homenatge a Jordi Carbó - Seppuku
- En una caixa plena de fotos, de Xavier Batllés
- Revista Star 1974-1980
Els més comentats
- Nos matan con heroína, Juan Carlos Usó (275)
- Bars, cafeteries i d'altres... de la Barcelona dels 70 (192)
- ALIES o sobrenoms (102)
- Discografia de la Barcelona underground (98)
- Salón Iris - I Festival Permanente de la Música Progresiva 1970 (I) (79)
- Un anyet sense nom (72)
- Fòrum la web sense nom, d'intercanvi i documentació (71)
- Ha mort l'Enric Borau (69)
- El Bar Zurich i Canaletes, fotografies de Jesus Atienza (68)
- Gong en Terrassa (66)
Enllaços externs
- Ana Briongos, escritora y viajera
- Archivo Lafuente
- Cuc Sonat
- Ediciones La Cúpula
- el blog de max
- Energy Control
- International Times Archive
- Jaime Gonzalo
- La Hora del Blues
- Los Simples Deseos
- Macromassa
- Martí Soler i Galí
- Mitus Aurell
- Overlook Hotel
- Planeta Gong
- Pont del Petroli
- Revista Ajobanco digitalitzada
- Revista CAÑAMO
- UbuWeb
4 comentaris
manuel luis
15 de juny 2011, 12:51 AM
1Tengo leido que la revista Globo cerró porque detuvieron a sus creadores, pero….por atracar un banco. No se si esto es cierto.
Yo conservo los tres primeros núm. pero no se si sacaron alguno mas. Alguien puede decirme algo.
joan carles usó
15 de juny 2011, 05:37 PM
2Por lo que tengo entendido, la publicación de la “revista psiquedélica” Globo estuvo financiada por el botín que consiguió un comando autónomo en un golpe a un banco o un furgón blindado. Nadie del staff de la redacción ni ningún colaborador de la revista resultó detenido, que yo sepa. Pero efectivamentea la andadura de la revista se vio truncada cuando la policía detuvo a los integrantes de la célula libertaria que la habían financiado. Si tienes esos tres primeros números, tienes la colección completa.
Canti Casanovas
15 de juny 2011, 06:29 PM
3Jo no vaig ser; ho juro, però en dèiem expropiacions, no atracaments.
@manuel luis
Creo que solo se publicaron estos números. Si los pudieras escanear y mandar a la web sense nom podríamos dedicarles una entrada en recuerdo de la revista pionera Globo.
Canti Casanovas
15 de juny 2011, 06:37 PM
4Cosas de la época: expropiaciones que financiavan revistas psiquedélicas o pases del moro que financiavan librerias libertarias. De todo hubo.
RSS dels comentaris a aquest article
Vols deixar un comentari?